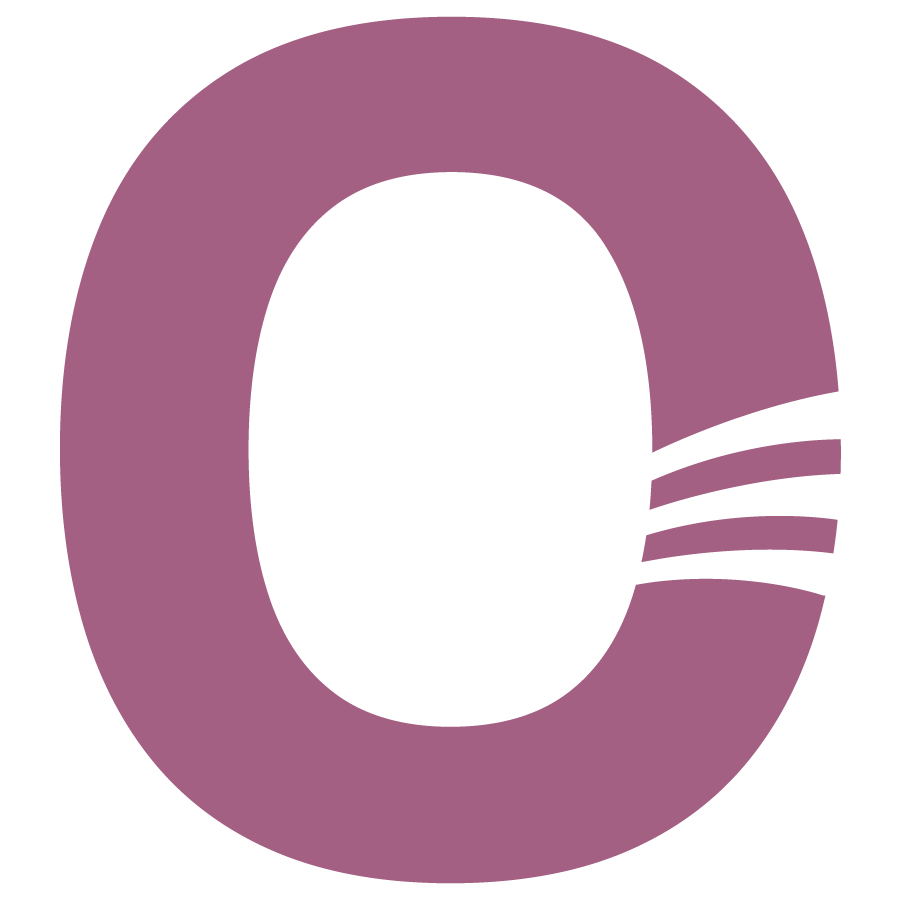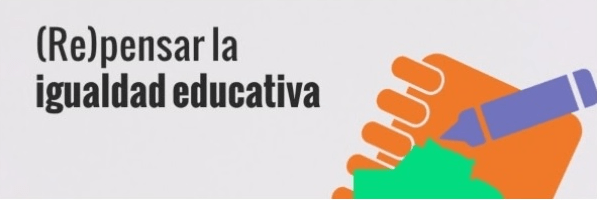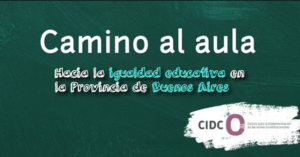Abordar las distintas formas de desigualdad que atraviesan al mundo actual es uno de los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad. En Argentina existen fuertes las desigualdades sociales, económicas y culturales entre jurisdicciones, las cuales se replican, a su vez, dentro de cada Provincia o Municipio, a nivel barrial o distrital. Una de las manifestaciones de la desigualdad está dada por los fenómenos de segregación territorial, que operan de manera simultánea, se reproducen y potencian a la hora de acceder a servicios básicos, infraestructura, empleo, justicia, y por supuesto, educación.
El derecho a la educación se encuentra ampliamente reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. El sistema de educación pública es generalmente visto como un mecanismo igualador de enorme importancia social. Es que la educación como proceso de aprendizaje resulta necesaria no sólo para adquirir las habilidades mínimas que el mercado laboral demanda, sino también como espacio de socialización, de creación de vínculos más allá del círculo familiar, y de construcción de ciudadanía. Posiblemente por el impacto que tiene sobre la proyección individual de cada estudiante y la vida colectiva, la escuela tiene un rol central en las políticas que aspiran a cerrar las brechas de desigualdad.
Sin embargo, basta con alejarse unos pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires –el distrito más rico del país– o de la Ciudad de La Plata –la capital de la Provincia más habitada– para encontrarse con escenarios donde prácticamente no existen centros de primera infancia, las escuelas primarias se encuentran desbordadas para atender la demanda escolar y dejan a muchos chicos fuera de la escuela, y los niveles de rendimiento educativo son dramáticamente peores que los registrados en el promedio de escuelas privadas, o bien en escuelas públicas de zonas ricas ¿Cómo hacer, entonces, para que en estos contextos la escuela sea reparadora (y no reproductora) de desigualdades?
La pregunta no es novedosa y posiblemente exista más de una respuesta. Los abogados solemos pecar de normativistas y creer que todo debería resolverse con más leyes y sentencias. Otros (abogados y no abogados) creen que esto nada tiene que ver con el mundo de los operadores jurídicos (no me canso de oir cosas como “que hace una abogada trabajando en un proyecto de educación?”). Lejos de subestimar la relevancia de los instrumentos legales –y más lejos aún de creer que la abogacía nada tiene que ver con la igualdad– creo que entre todos debemos insistir en encontrar puntos de conexión entre el mundo de las normas e instituciones y la lógica de las relaciones sociales y económicas que operan en la realidad. En el caso de la educación, por ejemplo, tanto expertos en derechos humanos como en ciencias de la educación parecieran confluir en la necesidad de elaborar diagnósticos y políticas que atiendan a las múltiples desigualdades que operan sobre las trayectorias educativas de los estudiantes y que producen procesos de segmentación educativa.
Asimismo, el abordaje de los conflictos de falta de acceso y baja calidad educativa no puede hacerse de manera aislada sino que debe ser interdisciplinario, para poder atender aspectos como el grado de urbanización territorial, el nivel de acceso a centros de salud, la disponibilidad de tecnología, el crecimiento demográfico, los procesos migratorios o las particularidades que demandan las cuestiones de género o de personas con discapacidad, entre otros. El diseño y evaluación de las políticas de inclusión educativa deben hacerse atendiendo a estas especificidades –que presentan grandes disparidades en los distintos territorios de la Provincia–, a fin de entender cuáles son las necesidades y la capacidad de aprovechamiento de oportunidades de las distintas familias y de los estudiantes.
Además, es primordial que los afectados participen activamente en el diagnóstico de los problemas y en el diseño de soluciones para abordarlas. La participación activa de la comunidad no solo garantiza la adecuación de las respuestas, sino que empodera a la comunidad y evita la reproducción simbólica de la desigualdad, una de cuyas manifestaciones es la exclusión de la toma de decisiones sobre aspectos de su propia vida.
(Re)pensar la igualdad educativa, entonces, demanda varios esfuerzos, entre los que se encuentra la necesidad de cambiar el paradigma en el modo en que se produce información, se elaboran diagnósticos y se monitorea el impacto de determinadas medidas. De la misma manera, es imprescindible encontrar nuevas formas de dar respuesta desde las instituciones y actores clave: generar mecanismos de mayor inmediación, diálogo y coordinación –tanto dentro de las áreas responsables, como hacia fuera, incluyendo a los distintos sectores de la comunidad que, en definitiva, conocen bien los problemas y resultan receptores de las políticas educativas–.
Como dije más arriba, la pregunta no es novedosa, pero es nuestro deber como activistas insistir en obtener, al menos, algunas respuestas para cambiar la dinámica con la que se elaboran las políticas públicas en general, y las educativas en particular, –y encontrar algunas soluciones sostenibles a conflictos que son complejos, teniendo siempre como horizonte la escuela como espacio integrador e igualador.
Olivia Minatta (CIDC)
oliviaminatta@gmail.com